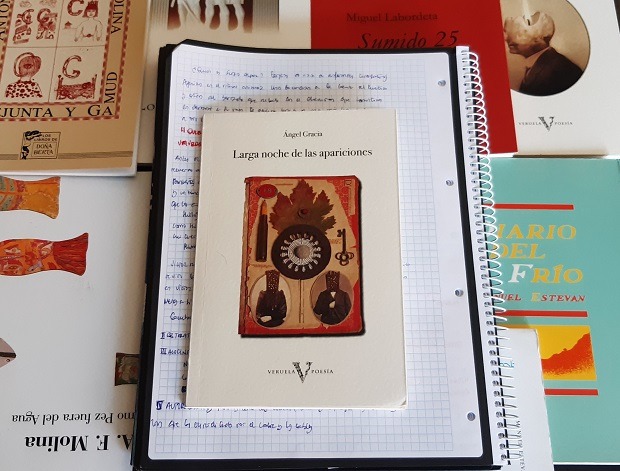Ángel Gracia dejó que sus manos se extendieran dentro de tierra fértil, dedos de tinta y amor, semilla en una noche que no era noche, era una compañera. Allí estableció un diálogo con fantasmas y desordenó lo que sus sentidos habían capturado durante los últimos meses. De ahí surgió este libro sobresaliente, esta pieza que muestra en su primera parte un delicado continuismo con anteriores entregas del autor, como Alumbres o, incluso, los pretéritos Valhondo y El libro de los ibones, mientras que, en la segunda y tercera parte, los personajes buscan escenario y el espejo llega con hambre atrasada. Sin convertirse en un poeta del diálogo, Ángel Gracia decide abonar alguna de sus deudas pendientes, de sus débitos y pasiones. Editado por Veruela Poesía en 2021.
«Un libro de naturaleza y un libro de comunicación con los espíritus. Personajes que aparecen en un escenario. Hay noche que es el lugar de encuentro y actores que sobreviven al imaginario del poeta».

«Me aprovecho al reconocer alguna de las luces que desprenden los versos, de cuando era interino en mi propia vida y recorría el almendrado tránsito de Valhondo, cuando el alcohol sustituía al aceite de las lámparas de la noche. Y era mucho el alcohol que se necesitaba para la longitud de la noche, más del que nadie se permitía, aún en tiempo de bonanza».
Si quieren leer algunas notas sobre Alumbres, el anterior libro de Ángel Gracia
Abren el libro dos poemas, el primero Muertos vivientes, trae la delicada jota que electrificaron los Will Spector y los Fatus y el recuerdo de aquellos árboles que ardían juntos, como muertos enamorados que saben que la única esperanza para la resurrección es “Inundar la sangre de viejo barro”, como un gólem que sirve a los “Dioses sedientos que escarban en el agua”. El hielo trae dioses del norte como la arena lo hace del sur. El canto del druida se entremezcla con el silbido del aire al atravesar los ibones, el golpe de las rocas que contemplan el cielo, mudas. El segundo texto, Cada poeta en su noche tiene algo de declaración de intenciones, la esencia del enclaustramiento es el mejor alimento para la poesía. Si el poeta se encuentra con el poeta se olvida la palabra y se impone el brindis y la locura. Así que es mejor: “Arranca manojos de huesos en cementerios/briznas del nuevo aliento de su voz”. Ángel hereda el libro de otros, sus amantes y mima los versos con su saliva, nutritiva y mutante en este universo que le es propio y familiar, el del agua que discurre, el del ciego que ve, el de la palabra intangible…

La primera parte del libro, Enclaustrados, degusta la uva como círculo pétreo en nuestra existencia, semilla y sed, surcos, los surcos que son imagen del tiempo y tatuajes de pérdida, las raíces que contemplan las arterias y un fermento, un fiemo, un humus para saciar la sed del sol: “canción enamorada de la boca que canta”. El desierto de Monegros, donde Gracia cultiva sus versos, regándolos de abandono: allí hay cigarras pero también hormigas, fiebre y otras presencias habituales: “Hay libélulas que liban mi fiebre/ángeles que me transfunden su sangre”. Existe una fe propia del poeta, una fe aséptica e individual, que tiene más de conocimiento que de trascendencia: “Camino hacia la ceniza de dios. /Rezo para él y rezo contra él”. Así en el abandono, en la mortificación del encierro, encuentra la lucidez para continuar: “La llave de nuestra celda está en manos/de un dios abandonado a la intemperie.”
La segunda parte, Emboscados, el poeta se muestra esquivo, recrudece el combate con su propia habilidad y busca la complicidad de la naturaleza: «Yerro por los eriales/y hago volar las almas/sé jugar a ser hombre y a no ser nada». ¿Es este canto a lo primordial una abstracción hermética de la vida? Ángel Gracia es un poeta que se ausenta en sus versos, el yo de los mismos es siempre el reflejo, un escritor atrapado por las palabras, un trasunto de lo terrenal, de lo más básico: saliva y tierra. Sería arriesgado referirse a una obra totalmente ajena a la poesía pero poética en su concepción, como sería las historias de Alan Moore para La cosa del pantano, aquellas raíces que se extienden como química y sustancia. No se me echen encima tan pronto, yo sé que Gracia tuvo el Metal Machine Music de Lou Reed en vinilo y quizá lo escuchó antes o después de escribir algún poema en su juventud salvaje.
Me permite disfrutar del aroma de las rosas de sanatorio y mi alma postmoderna me lleva a José Luis Moreno-Ruiz y su voz oscura en las ondas. Esa oscuridad del verso derrumbado, del poeta que se ve fracasado en su veinte cumpleaños, del vientre hinchado de Leopoldo María Panero o el amargo almendro de Ángel Guinda. Pero será también el opio, blanca savia de la amapola, que era amante paciente de Ramón María del Valle-Inclán: «Los cielos nombran al loco para custodiar/ su imperio de ruinas, para salvar/el horizonte del incendio sin fin del mundo». Loco y maldito, siempre ángel custodio que oculta sus alas dentro del abrigo, castigados por una divinidad infantil.
Recuerdo que la lectura del libro anterior de Ángel Gracia, Alumbres, me dejo atrapado como un asno en el barro, su lectura me provocó una percusión sensorial que continúa en parte en este manuscrito: una habilidad superlativa para describir todo aquello que sobrevive más allá de las ruinas de las ciudades más luminosas. Ahora que recupero aquellos papeles donde tomé notas dejo que sea el rocío el que prenda fuego a las palabras que practiqué como un modo de ingeniería inversa.

El agua, en cualquiera de sus formas, mensajeras de una epifanía diferente: «El tiempo avanza por mi mente/como relámpago de piedra». Leyendo Descenso del río Cinqueta uno encuentra tormento, alimento y gases. Ángel Gracia hace tiempo que tiene al caminante, al ciclista, al observador que no anota, porque prefiere empaparse de lo que le impregna en el camino y, una vez recuperada la humedad en el calor de un ático, entre pieles nuevas que son suyas y a la vez distintas, donde depositar sus impresiones, formando un archipiélago.
«El camino le ha dejado en las suelas hojas que son fiemo para el espíritu, fermento bien regado por el agua, el agua otra vez, sí, que permiten gestar poema como la naturaleza pule con paciencia los accidentes geológicos de los que solo podemos asimilar una parte minúscula en su propia magnificencia: «La vida no desemboca en el mar».
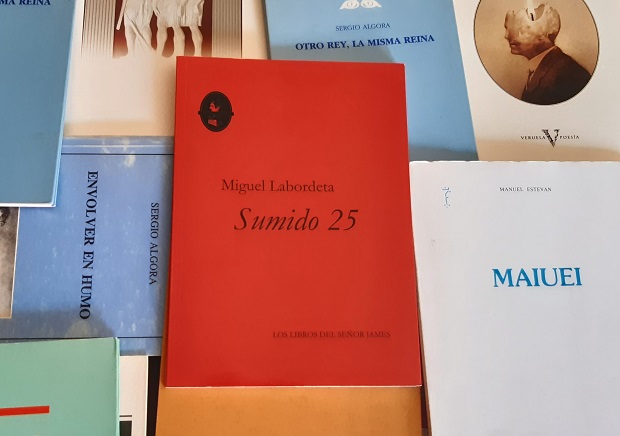
Dentro de la ruptura que supone este libro en la obra de Ángel destaca cómo incorpora el diálogo con personajes, transcripción sensible de distintos episodios: María Domínguez unos segundos antes de su ejecución, el contraste entre libertad frente a barbarie, el trato impío. O el panteón desbocado de Miguel Labordeta, presencia constante en el libro de Gracia, Miguel Labordeta, infante que aplacaba la náusea de las décadas con una pipa ya canónica: «En qué torpe y escondido universo/guardan los enloquecidos dioses mi tierna escultura de nieve perpetua». Todos estos personajes son acólitos, permítanme el neologismo, de la nomuerte, pues su recuerdo es supervivencia. Páginas que generación tras generación se abren a distintos jóvenes, como puertas a un universo de sufrimiento y belleza.
«Así, Ángel, el poeta, es custodio del recuerdo, interino solícito que devuelve una parte de la luz recibida y la convierte en guía, en faro, para el lego que se acerca a la estructura del abismo, de la reflexión vital y poética».
El cierre de esta parte llega con Mariano Esquillor, su poesía se mezcla en ebullición con los versos de Gracia, que se entrega al deambular del rojo plaqueta, del glóbulo oxigenado: «Me perdí dentro de mí mismo, /en el laberinto de arterias y versos rotos/ la vida me vació de sangre y de hiel./Soy mi desaparición». Es inevitable recordar las venas abiertas a la muerte, a Esquillor cuando se dirigía a su compañera la existencia con estas palabras: «con el dedo de tus llamas expulsa de mí estos ecos de muerte».

En la tercera parte, Encriptados, nos devuelve a las cúpulas que recorría Manuel Estevan en el Diario del frío, sentado, ausente, un sábado por la mañana en el asiento que tenía reservado por su amigo Pepito en la librería Antígona. Como quien reserva un lugar en un bar, como quien escucha a su hijo cantar temas de Frank Sinatra frente al Cantábrico. La cafetería tras la cúpula, la mano agarrada a la soledad, la que le prometió el amor más fuerte. Débil es el poeta y fuerte la poesía. Manuel Estevan acompaña a Ángel Gracia en la teoría de la poesía hueca, las palabras que se llenas de boquetes y pasadizos, conectan unas con otras: «Arañamos la misma tumba. Encadenados a la condena del tiempo». Pienso en todos los hijos de poetas del mundo y el terror ciego que invadió los cuerpos sensibles de los padres al sostener una muestra de la divinidad negada por el poeta durante tanto tiempo: «Todo lo que decimos a dios/estaba escrito en nuestras manos recién nacidas»
¿Qué hace Luis Buñuel en el desierto? Recorre el camino de los bombos reventados, como flores que han explotado de sed, alcanzando el futuro, esparciendo sus semillas. ¿Qué hace Luis Buñuel en el desierto? «Copiar el manuscrito del mundo», nunca más sueño, nunca más ateo. Borrados, los dioses se burlan y le obligan a elegir entre contar los granos de arena o elegir castillos de arena como panteones. Unos segundos para hablar con el autor. Porque en este Motel siempre pasan, al menos, una noche. Y Ángel Gracia tiene habitación reservada. Descubro que algunas de mis conexiones realizadas han resultado fallidas. Las mantendré como muestra y animo a los lectores a encontrar el cableado adecuado. La poesía es una máquina divina, como la matemática de la naturaleza y, aunque la programación tenga mucho de espiritual, el algoritmo que mezcla espiritualidad y arte, acaba siendo sometido a un proceso mecánico.

Con Antonio Fernández Molina vuelve la sed y el agua, en forma de muerte. El frío vuelve muerte la vida, de rocío a escarcha. El volcán, como la llaga, celebra el alcohol en la boca y pienso en el embriagado entomólogo que todos los poetas esconden en su interior: «Era un ser sediento de escarcha/del vaho ahogado de los recién muertos». Y con Philip West y sus colores del Amazonas encuentro la rivalidad con Paul Gauguin camino de la Martinica o Jacques Brel en Las Marquesas. La exuberancia de la chacruna, West con sus manos plenas de pintura, como el poeta de versos, tratan de detener el avance del cosmos para descubrir que siempre ha estado dentro de él: «Oré por la selva invisible/que palpita en mis venas».

¿Quién es Sergio Algora? Un hombre que repartía tarjetas de visita con distintas tipografías. Una turbina de amor. Condenamos el ritual animista en el que se ha convertido el recuerdo, la condecoración del lunático, la exaltación del resbalón que insisten en derramar a su paso mientras se sostiene con sus últimas fuerzas. La próxima tarjeta de visita estará toda hecha de ceros y unos, de oro cincelado en un cuerpo de surcos, su propio cuerpo de oro y surcos, sus propios surcos donde se guarden melodías selectas. Como diría Alfred Bester en Irrealidades virtuales, hay algo de destino en las estrellas, aunque nunca lleguemos: «Quiero alcanzar el agujero negro /que me lleve al universo siguiente y al siguiente».
Antes de leer los últimos fragmentos busco entre los restos de las vías del tren en desuso algún lienzo oscuro de José Orús, el que dispuso agujeros negros para el tanatonauta, recojo con mis manos hojas arrancadas de Humus de Alfredo Saldaña, miro a través de una ventana imposible los montañas de la locura de Juslibol, con el maíz, donde se encuentran las caperucitas rojas que devoraron a los lobos y encuentro que mis ojos ha convertido el blanco y negro en algo tan gris que puedo saborear la carbonilla de mis lágrimas al explotar el sol. Humus como el diario de Víctor Mira y como el libro, ya lo he dicho, de Alfredo Saldaña, humus como el que aparece en uno de los poemas anteriores y que, por un instante, estuvo a punto de escapar de mi ojo tuerto y mi cuerpo miope.
(ESPEJO). Víctor Mira, el espejo como creación, la imitación como un proceso científico de vida, las piezas de un espejo son un puzle sin solución, nunca pueden retomar su posición natural, son parte de la eternidad que imita la eternidad. En la oscuridad del plomo encontrarás lucidez o locura y terminarás confundiéndolas: «Dios es un espejo: todo lo ve/menos a sí mismo». Hay un momento en el que el poeta cambia la minúscula por la mayúscula, al cambiar la voz.
(RETRATOS) memoria, olvido, destrucción, imitación.
(ALUCINACIONES) Vuelta a las llamas, algo de incendio, no hay aparición para el espejo cuando llega la noche, la luz le da vida, el espejo le debe toda la vida al espejo.
(AUTORRETRATOS) Morir y cerrar las cuentas, morir y apagar los ceros y los unos que has desperdigado por el cobre y los cables.
No sé muy bien cómo terminar esta reseña. Desnudo y seco. Leer los últimos manuscritos de Ángel Gracia es un acto de nutrición absoluta. No existe hermetismo ni exageración. Escapar del asfalto, escuchar el silencio, enterrar las manos en lugares donde nadie ha horadado jamás. Quizá sea ese el resumen. O quizá solamente sea yo leyendo a Ángel Gracia. Háganlo ustedes.
Gracias a Ana Segura y la Torre de Babel de Aragón Radio. Y a Alfredo Saldaña por su amabilidad y lectura.
Algunas palabras sobre Larga noche de las apariciones de Ángel Gracia